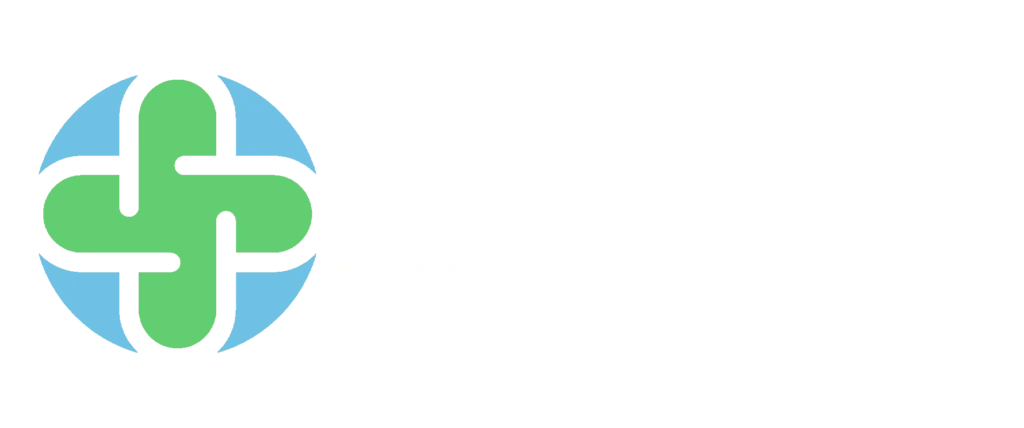Hasta ahora, nuestra lucha contra el envejecimiento había consistido en la conservación. Hábitos de vida que ralentizan el deterioro, tratamientos que previenen o atenúan los achaques de una enfermedad. Sin embargo, hay otra aproximación con la que ya soñábamos en aquella paradoja del barco de Teseo, en la que iban cambiando cada componente del barco para preservarlo a lo largo de los siglos hasta que, finalmente, ya no quedaba nada del original. Y, aunque nadie está proponiendo cambiar cada una de nuestras células para engañar a la muerte, un nuevo estudio ha llevado a cabo una idea similar con ratones para retrasar dos enfermedades neurodegenerativas.
El estudio acaba de ser publicado en la revista Nature y, en él, investigadores del Stanford Medicine relatan cómo se han enfrentado a dos enfermedades raras que afectan, mayormente, al sistema nervioso. En este caso, lo que han sustituido es un tipo de célula cerebral, retirando las originales e “implantando” después sustitutas sanas. Las enfermedades en cuestión son Tay-Sachs (que afecta a 1 de cada 320.000 recién nacidos vivos) y la enfermedad de Sandhoff (presente en 1 de cada 380.000 recién nacidos vivos). Dos enfermedades con unos síntomas casi idénticas y que, en ambos casos, se deben a mutaciones que inhabilitan a los lisosomas, estructuras celulares encargadas de degradar los residuos. Sin ellos, los lisosomas acumulan estos desperdicios, poniendo en riesgo la supervivencia de las células.
Cuando los síntomas neurodegenerativos se presentan en adultos, el desarrollo suele ser lento, con deterioro motor, pero no cognitivo (por lo general). Sin embargo, cuando los síntomas empiezan a expresarse en niños, a las dificultades motoras se sume una rápida pérdida de la visión y una regresión psicomotora. Los afectados pueden presentar epilepsia, parálisis, y un largo etcétera de complicaciones y, en las formas de inicio más temprano, el fallecimiento suele sobrevenir en cuestión de pocos años. Síntomas neurológicos, en definitiva, que podrían hacernos pensar que el tratamiento debe enfocarse en las neuronas. Sin embargo, los investigadores propusieron un enfoque diferente.
«Aunque los síntomas de estas enfermedades se deben a la degeneración de las neuronas, los niveles de enzimas lisosomales en células inmunes vecinas llamadas microglía son a veces mil veces mayores que en las neuronas», dijo Wernig, becario de la cátedra Dr. Salim y Sra. Mary Shelby. Entonces, ¿por qué mueren las neuronas si la microglía está más gravemente afectada? Los expertos no tenían clara la respuesta, pero la microglía cumple funciones inmunitarias y de “limpieza” en el cerebro, por lo que la importancia de los lisosomas en estas células es incuestionable. ¿Qué sucedería si devolviéramos la funcionalidad a los lisosomas de la microglía? ¿Mejorarían los síntomas? ¿Morirían menos neuronas?
El enfoque clásico para restaurar la función lisosomal en enfermedades como estas consistía en trasplantes de células madre capaces de producir células inmunitarias sanas después de eliminar por completo las células enfermas del sistema inmunitario del paciente. Este procedimiento implicaba altas dosis de quimioterapia o irradiación y, por otro lado, encontrar donantes sanos genéticamente compatibles para que no rechazaran las células sanas ni estas atacaran al receptor. Con este enfoque, un estudio previo ya había alcanzado hasta un 90 % de éxito en el injerto de la microglía donada, sin embargo, su toxicidad y la búsqueda de donantes complicaba mucho su aplicación en pacientes hospitalarios
Así pues, el equipo del Stanford Medicine decidió buscar un tratamiento que resolviera estos dos cabos sueltos, un trasplante que, en lugar de irradiar todo el cuerpo, solo tuviera que eliminar las células inmunitarias del cerebro, allí donde ocurren los principales síntomas.Para ello, administraron (a un grupo de ratones con la enfermedad de Sandhoff) un fármaco para eliminar selectivamente la microglía con lisosomas “defectuosos” y luego aplicaron irradiación local para «hacer sitio» sin someter al animal a un acondicionamiento corporal total. A continuación, inyectaron células madre capaces de producir microglía sana, pero de un donante que no era necesariamente compatible con el receptor, por lo que tuvieron que administrar fármacos para reducir la actividad del sistema inmunitario y, así, evitar rechazos o que las células donadas se volvieran contra el receptor.
Los resultados fueron espectaculares. Ocho meses después del procedimiento, más del 85 % de la microglia del cerebro procedía de las células donadas, sin migración detectable al resto del organismo ni signos de rechazo inmunológico. Es más, mientras que ninguno de los ratones tratados vivió más de 155 días, cinco de los animales trasplantados sobrevivieron los 250 días que duró el experimento. Un dato que, si bien es esperanzador y sumamente interesante, no tiene la fuerza estadística como ondearlo. Además, los ratones tratados recuperaron los comportamientos exploratorios normales, ganaron fuerza muscular y mejoraron la coordinación motora, aunque, desgraciadamente, la parálisis de las patas traseras terminó por imponerse. Y, para sorpresa de los investigadores, vieron que la microglía debía estar suministrando factores lisosomales a las neuronas, devolviéndoles su capacidad de degradar sustancias.
Esta estrategia abre la puerta a una terapia potencialmente más aplicable que sus antecesoras. En primer lugar, estaría «lista para usar», porque no requeriría ingeniería genética personalizada ni la búsqueda de donantes compatibles. Por otro lado, reduce la agresividad del tratamiento previo para eliminar las células inmunitarias. Cada uno de sus componentes (irradiación cerebral, fármacos para eliminar microglía previa y bloqueadores de rechazo inmunitario) ya está aprobado para otros usos clínicos, por lo que reposicionarlo sería mucho más rápido y barato que si hubiera que probar la seguridad de alguno de estos elementos desde cero.
Y, por si todo esto fuera poco, los investigadores se atreven a sugerir que, tal vez, este tratamiento podría ayudar en otras enfermedades como el alzhéimer o el párkinson, que podrían ser versiones más moderadas de estas patologías. Un optimismo justificado, pero que no debemos dejar que nos arrastre. En parte, porque no lo necesitamos para celebrar un avance más que satisfactorio en el tratamiento de dos enfermedades raras.
QUE NO TE LA CUELEN:
- Aunque los investigadores parecen relativamente convencidos de que las enfermedades de Alzheimer y Parkinson podrían deberse a defectos lisosomales o, quizás, a disfunciones en la microglía, lo cierto es que no lo sabemos. Sabemos que hay un acúmulo de sustancias perniciosas, pero no está todavía claro si es la causa o la consecuencia de la neurodegeneración.
REFERENCIAS (MLA):
- Wernig, Marius, and Marius Mader. “Replacing Brain Immune Cells in Mice Slows Neurodegeneration.” Nature, 6 Aug. 2025. Stanford Medicine.